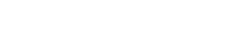Ese es el programa económico de largo plazo, el del cambio estructural. En el corto plazo, el programa es menos comprensivo, pero igualmente ambicioso: propone acabar con la inflación siguiendo la regla monetarista que dice que la inflación depende de la cantidad de dinero. Como en Argentina la cantidad de dinero estuvo, durante las últimas décadas, asociada a la necesidad de financiar el déficit fiscal, se dedujo que dejar de emitir dinero, y en consecuencia causar menos inflación, consiste en reducir el tamaño del agujero fiscal.
Este es un cambio radical respecto de la noción de que la inflación es un fenómeno político, que puede controlarse mediante decisiones políticas para controlar los precios. Los resultados, en materia de inflación, y de la pobreza asociada a esa inflación, están a la vista de quien los quiera ver.
Con todo, tener un mejor diagnóstico del problema estructural no garantiza el uso de mejores herramientas para combatir la inflación. Por algún motivo, que al no existir otras explicaciones corresponde asociar a las necesidades de la política (de la nueva política, aunque use métodos de la vieja política), el recurso a herramientas fallidas sigue en vigor. El cepo cambiario, la manipulación de los ajustes contractuales de las tarifas de servicios públicos, las amenazas de apertura de importaciones que conviven con restricciones a la importación, las fijaciones de precios disfrazadas de acuerdos para determinados sectores, y otras, son prácticas que remiten a nuestro pasado cercano.
Esta semana alumbró una paradoja entre el programa de largo plazo y el programa de corto plazo, que entremezcla buenas intenciones económicas con mezquindades de la política. Las empresas del sector de generación de electricidad emitieron respectivos comunicados en los que confirmaban haber aceptado un acuerdo perdidoso que les ofrecía el Ministerio de Economía para cancelar las deudas que el Estado tenía con ellas. Deudas que surgían de la decisión estatal de subsidiar el consumo de energía, un problema que acumula 20 años de fracasos.
Dos de las empresas afectadas, Central Puerto y Pampa Energía, se atrevieron a incluir en sus comunicados el monto de las pérdidas que el acuerdo les significaba: alrededor de 20 millones de dólares para la primera, y de 58 millones de dólares para la segunda. Para ambas, representa haber resignado el cobro de alrededor del 7% de sus ventas anuales. Sólo sus balances robustos, fruto de años de lidiar con malas prácticas estatales, les permiten resistir semejante golpe.
El notición fue concomitante con el dictamen con el cual las comisiones del Senado dieron luz verde al tratamiento de la Ley Bases en el recinto. Esta ley contiene un capítulo dedicado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promete estabilidad fiscal y aduanera para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en proyectos a largo plazo. ¿Cómo convive esta promesa con el cepo, el acuerdo casi extorsivo con las generadoras de electricidad y las idas y vueltas con las tarifas? Las empresas afectadas están en uno de los sectores económicos de los cuales más inversiones se esperan.
Si el Gobierno tiene real voluntad de cambiar de raíz las cosas que han sumido a la Argentina en el estancamiento, haría bien en dotar al RIGI de un marco de credibilidad desde el arranque, en lugar de sacrificarlo en el altar de las necesidades políticas de corto plazo. El tiempo para el cambio estructural es corto. No debemos olvidar que el gobierno pro mercado de Macri congeló las tarifas y reimpuso el cepo en 2019, cuando las circunstancias políticas lo apremiaron. Con ese antecedente, ¿cómo podíamos pensar que el gobierno que lo sucedió haría algo mejor? Ahora que volvió la esperanza, conviene no agotarla de arranque. El verdadero desafío es ser distinto, y no sólo hablar distinto, para acabar siendo parecido.