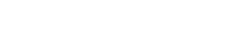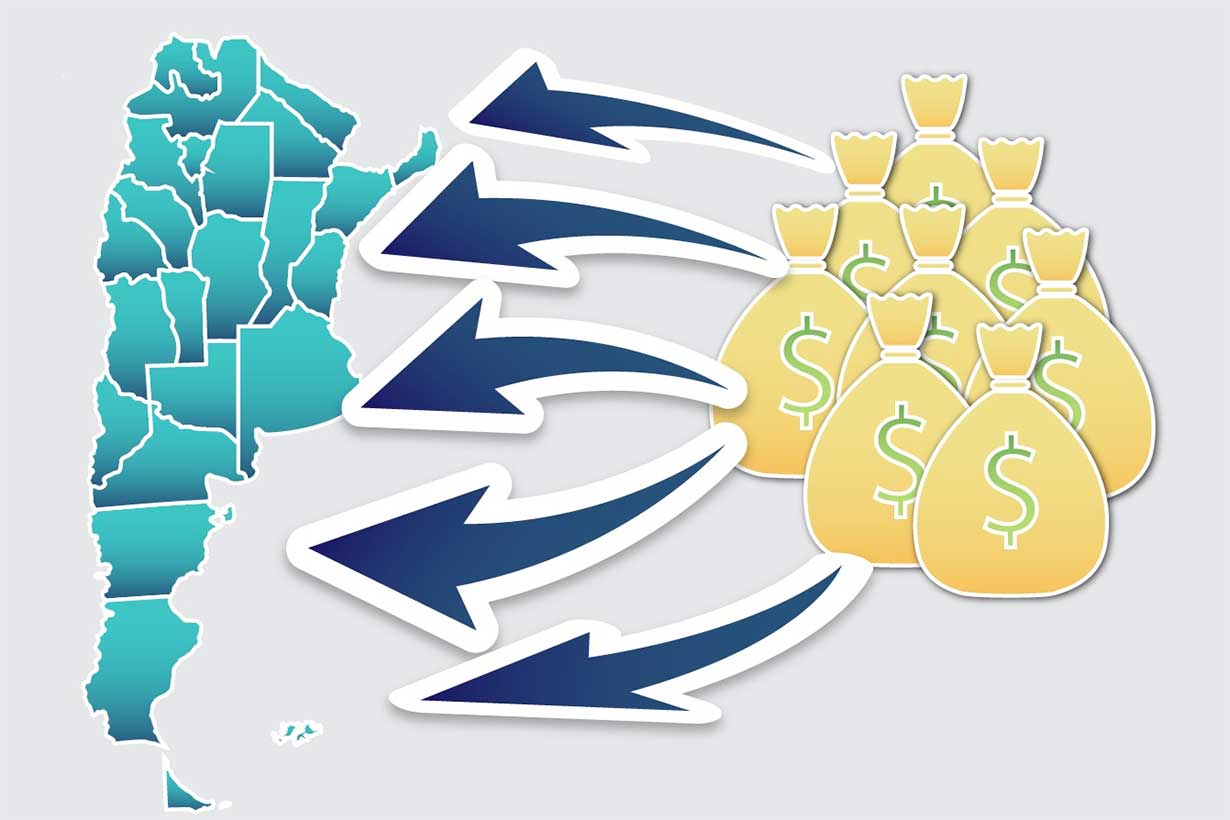Las leyes, incluida la Constitución, son apenas una guía de acción en nuestro país. Tantas veces han sido rotas, incumplidas sin pena asociada, o manipuladas a gusto de los gobiernos de turno, que el concepto de “seguridad jurídica” está hoy indisolublemente asociado al nombre propio Argentina, como una cualidad negativa de nuestro país.
Cabe preguntarse cuáles son las motivaciones que impidieron durante todo este tiempo avanzar con orden al mandato constitucional. La respuesta obvia parecería ser que a la dirigencia no le convino hacerlo. El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales prefieren no innovar, atrapados como están en una especie de síndrome de Estocolmo bilateral. Cada cual es cautivo del otro, y ambas partes están a gusto con ese estado de las cosas.
Cobrar impuestos es una potestad antipática de los gobiernos. Por ese motivo, los gobiernos provinciales y municipales se sienten cómodos dejando que sea el gobierno federal el que la ejerza, pues luego se ve forzado a distribuir los ingresos tributarios con ellos. Pero el Gobierno Nacional le encontró la vuelta al asunto y también se siente cómodo. Ha desarrollado la capacidad de imponer impuestos que no deben ser automáticamente coparticipados, y con los cuales hace un reparto discrecional que le permite comprar voluntades legislativas.
En un país verdaderamente federal, los tributos deberían ser de base eminentemente local. En los países que lo son, los impuestos sobre las ventas y los impuestos a la propiedad son cobrados por los municipios, que se ven forzados a competir entre sí para atraer el asentamiento de empresas y personas en su territorio. Deben ser austeros, para no cobrar tasas impositivas que inviten a los residentes a emigrar, y a la vez para atraer el asentamiento de nuevos habitantes y empresas.
Cuando los impuestos son eminentemente de base nacional, esos incentivos desaparecen, como también desaparece cualquier incentivo a la austeridad. Los estados locales no tendrán el esfuerzo ingrato de cobrar impuestos, pero se las ingenian para inventárselo, además de recibir el derrame de los que cobra la Nación. Es un sistema de incentivos perverso.
Esta perversidad se ha puesto de manifiesto desde diciembre. El eslogan “no hay plata”, y el consecuente recorte casi total de las transferencias discrecionales no parece haber calado de manera tan profunda en los estados locales. Recortar el gasto público debería ser el preludio de un recorte de impuestos que aumente el ingreso disponible de la población, y estimule el consumo y la inversión privadas. Pero si el recorte del gasto conlleva un aumento de impuestos a nivel provincial y municipal, de modo tal de que “siga habiendo plata” para derrochar en los respectivos distritos, entonces la única perjudicada será la misma población, que no tiene plata y además debe dar una porción mayor de la poca que tiene al estado. El ejemplo más claro parecería ser el de los impuestos a la propiedad, que tributan tasas locales, impuestos provinciales e impuesto sobre los bienes personales a nivel nacional. Igual problema ocurre con los impuestos a las ventas.
El estado actual de las cosas podría servir de preparación para una redefinición del sistema impositivo federal, de modo de hacerlo menos oneroso para la población, y más sencillo de auditar para la ciudadanía. Trasladar ingresos y gastos a los estados provinciales y municipales sería la forma de ganar grados de federalismo, que se proclaman con ligereza, pero en la realidad no son deseados.
No avanzar en este sentido hace prever una situación en la cual la dirigencia sostendrá sus privilegios, y la población volverá a ser el jamón del sándwich en una pelea entre dirigentes nacionales y locales, en la que no logra ser siquiera el árbitro.