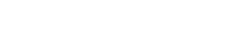La política tiene una impresión infinitamente más elevada de sí misma que la que de ella tiene la gente de a pie. No es ajeno a esto que el servicio público se haya subvertido en un medio de acumulación, de votos, de dinero mal habido y de cargos para poder sostener los votos y el dinero mal habido.
No debería sorprender que los candidatos que prometen romper con la forma tradicional de hacer política hayan ganado peso en las preferencias de la gente que ha perdido las esperanzas en que lo que falsamente se considera normal pueda solucionar sus problemas. Las urnas dirán si esa expresión, que recogen las encuestas, se traduce en votos reales, o si el miedo a lo desconocido vuelve a predominar a la hora de la verdad.
La verdad es que los temas que les interesan a los políticos no son los temas que interesan a los mortales, sin duda más simples. La grandilocuencia no es lo de la gente que apenas quiere hacer lo que tiene que hacer sin que la molesten de más.
El domingo pasado comenzó el período durante el cual los candidatos pueden hacer campaña en medios audiovisuales. Lejos de entusiasmar, los spots de campaña parecen diseñados para empeorar la impresión que la gente tiene de la política. Los candidatos le afean el partido de fútbol, la serie, el partido de Wimbledon o el programa de radio en que estaba enfrascada. El nivel de irritación compite con el de desinterés y el de desconfianza.
Es que la política ha secuestrado a la democracia, manipulando las reglas con descaro (cambios de domicilio de los candidatos, ley de lemas en varias provincias, desdoblamiento de las fechas de elección, financiamiento turbio de las campañas, listas sábana, mayorías absolutas que no son verdaderas mayorías, entre muchos más), y el espíritu de las reglas de la democracia ha quedado en el olvido.
En 2023, además, la política ha secuestrado a la gestión. Por supuesto que las decisiones de gestión tienen siempre un componente político. Pero no es razonable que sean hechas menospreciando los deberes de la gestión para defender los intereses de una campaña. Cuestiones que van desde la nimiedad de acelerar las obras públicas, o de entregar dádivas en moneda o especia poco antes de la fecha de votación, hasta la preocupante enormidad de asumir riesgos irracionales en el afán de sostener un discurso político.
Tener al ministro Sergio Massa como precandidato presidencial nos está llevando a pasos acelerados hacia un atolladero macroeconómico del cual será difícil salir sin una gran crisis. El Ministro juega con fuego, y la crisis podría estallarle en las manos, pero está dispuesto a tomar el riesgo; en todo caso, es nuestra piel la que está en juego. Esta columna viene sugiriendo que son incompatibles las necesidades de la economía y las necesidades de la campaña. En la negociación con el FMI, esta incompatibilidad es cada día más evidente. Lo que parecía una idea loca, hoy comienza a ser una idea de consenso: el Ministro está dispuesto a no acordar con el FMI.
Un país sin recursos financieros, que gasta más de lo que ingresa, que pierde reservas internacionales de a cientos de millones de dólares por semana, no necesita más incertidumbre en su política económica. El acuerdo con el FMI le daba un marco mínimo de certeza a la economía. Un ancla para las expectativas. Pero el Ministro-candidato parece decidido a levar anclas. En el altar de su campaña personal, el Ministro está dispuesto a apostar el bienestar de todos.
En la celebración de sí misma que hace la política, y en los fracasos económicos en que ha desembocado esa celebración, se encuentra la raíz del creciente desencanto de la gente. Un desencanto que se había empezado a manifestar en la creciente abstención electoral, y al que se le añade un aumento de la preferencia por candidatos que prometen romper con la política tal como hoy funciona. La gente también parece más dispuesta a tomar riesgos.