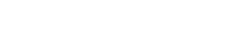A continuación, El Entre Ríos reproduce la columna completa de opinión:
La sociedad, o una buena parte de ella, experimenta la frustración derivada de la sensación de despojo e inseguridad por la reiteración de hechos de corrupción, sin ningún costo para sus autores. Incluso los corruptos que son condenados casi nunca cumplen penas de prisión efectiva.
Por otro lado, vale preguntarnos por qué no nos conforma la declaración de que un corrupto es un delincuente que se hace con la sentencia condenatoria. Es claro que, por ejemplo, el expresidente Menem no fue menos culpable de los hechos por los que fue condenado por no haber cumplido nunca la pena. La expresidenta Cristina Fernández o el exgobernador Sergio Urribarri y su ministro Pedro Báez ya fueron declarados culpables de actos de corrupción, la postergación del cumplimiento de la pena no mengua aquellas definiciones.
Lo cierto es que cuando la pena no llega, su imposición se dilata por años, los dineros sustraídos no se recuperan, la sensación de victimización se mantiene o recrudece. Porque la falta de equidad, el prevalecimiento injusto de una posición de poder, no se agotó en los hechos delictivos, sino que persiste también en el propio proceso penal.
Los hechos de corrupción generan una aflicción particular en la ciudadanía. Tiene que ver, probablemente, con la percepción de que algunos se aprovechen injustamente de los sacrificios de todos. El funcionario que “roba”, se aprovecha, con su hecho delictivo cometido desde el “poder”, de un esquema de cooperación recíproca que debería ser mutuamente beneficioso, la democracia en sentido material. El corrupto, como cualquier delincuente, es un sujeto que no hace su parte, no coopera, que se mueve en el ámbito público bajo sus propios intereses y su ausencia de cooperación tiene el desvalor adicional de que se prevalece de una posición de poder que debería significarle mayores sacrificios, en lugar de ventajas.
Contrariamente a lo que se pregonó durante mucho tiempo, la corrupción tiene víctimas. Son los derechos humanos, y es también nuestra democracia. Cada centavo sustraído de su aplicación legal es un servicio no prestado en un país donde la privación de servicios significa hambre, falta de salud, injusticia, y un largo etcétera de carencias. Allí están las víctimas directas de la corrupción, que la padecen con el costo en derechos fundamentales. Pero todos los ciudadanos somos víctimas de estos free riders que, camuflados en la política, generan desconfianza y provocan el deterioro de nuestra democracia y del estado de derecho.
La corrupción es un atentado contra la democracia, por un lado, porque en una democracia, es la Legislatura –en donde recae la representatividad de la voluntad popular– la que define los límites lícitos de la actuación del Estado a través de sus órganos, y también el destino y modo de gastar de los dineros del ciudadano. De allí que cuando un funcionario sustituye el interés público definido en las leyes, por un interés individual (propio o de su grupo), atenta contra un postulado fundante de la democracia.
A su vez, la corrupción tiene una segunda dimensión de afectación a la democracia. Produce en la ciudadanía el efecto desintegrador de la pérdida de la confianza en los mecanismos de cooperación y confianza recíproca, de distribución equitativa de cargas y beneficios, sobre la base del respeto de la autonomía individual y la igualdad de oportunidades, que es propuesta de la democracia. Ese descrédito y esa desconfianza, que muchas veces reducimos a la denominación “impunidad”, no hacen más que acelerar las condiciones para que la corrupción se reproduzca y multiplique.
De allí que sea imperioso que nos reconozcamos como víctimas de la falta de equidad del corrupto, y como tales necesitamos y tenemos derecho a que se restablezca nuestra subjetividad dañada. Nos sentimos decepcionados, estafados y excluidos cuando nuestros dirigentes se prevalecen de la posición de servicio y poder en que fueron colocados.
Esa condición de víctimas no reconocidas explica, tal vez, que la sensación de “justicia” llegue recién cuando el Estado, a través de la imposición de una pena, desacredita severamente la posición del corrupto. Sólo cuando entendemos que aquel que se aprovechó de las ventajas de lo que identificamos como colectivo es castigado con la imposición de una pena privativa de la libertad y con la privación de las ganancias del delito, podemos sentirnos reubicados y reconocidos en nuestro lugar de ciudadanos leales al derecho y a nuestros pares.
Sabemos que la democracia es un sistema frágil y complejo de separaciones y equilibrios entre poderes, de límites y vínculos a su ejercicio, de garantías establecidas para la tutela de los derechos fundamentales, de técnicas de control y reparación frente a sus violaciones. Si esos equilibrios se rompen, es la democracia la que está en peligro. La lucha contra la corrupción es una lucha por nuestra democracia.