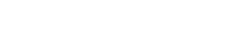En medio de restos de muros y paredes de piedra mora atenazados por los tentáculos de la vegetación, asoman las formas incompletas de dos hornos que se utilizaban para la elaboración de cal viva, un embarcadero, tres edificios, un oratorio, un túnel cavado hasta el borde del río y un cementerio.
Sólidas paredes de argamasa de cal, barro y arena sostienen este sorprendente conjunto urbano que aflora en un páramo dominado por largos silencios que interrumpen los esporádicos sonidos de urracas, corzuelas, carpinchos, lobitos de río y osos lavadores.
Cuando los sacerdotes de la Orden de Jesús decidieron instalarse allí a mediados del siglo XVII, las dos orillas del río Uruguay eran frecuentadas por grupos de charrúas dedicados a la caza y la pesca.
La producción de cal y cueros era enviada a las florecientes misiones jesuíticas de la Mesopotamia, el sur de Brasil y Paraguay.
En 1768, una vez que los jesuitas fueron expulsados por orden del rey de España, Carlos III, el yacimiento de piedra caliza pasó a manos del comerciante cántabro Manuel Barquín. El flamante veedor del litoral este de Entre Ríos -designado por el gobernador del Río de la Plata, Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa- sumó a esclavos africanos al plantel de trabajadores forzados de la calera.
Desde este paraje en construcción, los barcos cargados eran despachados hacia Buenos Aires y Montevideo.
Remanso natural
Más de dos siglos después, la panorámica del río y sus dos orillas conserva la intensidad de sus colores, resaltados por los brillos sostenidos del sol, que salpican en el tapiz de agua mansa. Cada tanto, alguna chata arenera traza un surco en el cauce y alborota los vuelos en bandada de los pájaros.La atmósfera de tranquilidad que se respira a toda hora contrasta con los hitos fuertes que amontona la historia del lugar: a principios del siglo XIX, la empresa River Plate Agricultural Association intentó radicar allí a 50 ciudadanos británicos con la idea de crear una colonia.
Sucesivamente pasaron por Barquín las fuerzas federales que respondían a José Artigas, tropas portuguesas enfrascadas en la Guerra de Brasil y fieles súbditos de la monarquía española. La importancia estratégica de la calera creció aceleradamente con los fuegos cruzados del Combate de la Calera de Barquín, en el marco de la Rebelión Jordanista que estalló en 1873.
Caminata entre las sombras
Un sendero de trekking vincula la intendencia del parque nacional con los vestigios de la calera. En ese trayecto de un kilómetro, la selva en galería envuelve en penumbras los primeros pasos de los visitantes.El sol vuelve a soltar sus fulgores en un sector de bosque seco. El aire vuelve a calentarse y -por un momento- portentosos paraísos y pasturas desparramadas sobre el suelo descorren el velo omnipresente de las palmeras.
A través de miles de figuras estilizadas -coronadas por las copas que bailotean al ritmo de una brisa cálida-, la especie principal del parque nacional recupera su sitial protagónico y una estridente multitud de pájaros carpinteros, cotorras y halconcitos colorados aparece en escena aferrada a los troncos y las copas de los árboles.
Es el resguardo más confiable que encuentran para otear el panorama antes de volar en busca de alimento y nidificar.
En dirección a la ribera, el inmejorable mirador sin obstáculos que invita a deleitar la vista con el río y la costa uruguaya, la senda se pierde definitivamente en la maraña de la vegetación, que se multiplica, recupera sus más intensas tonalidades verdes y deja entrever, entre sus mínimos resquicios, los muros gastados que revelan el lugar en la historia que le cabe a la calera de Barquín.