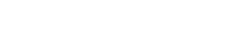“Los árboles han sido siempre para mí, los predicadores más profundos. Los reverencio cuando viven en bosques y arboledas, y los reverencio aún más, al verlos crecer solos. Son como los solitarios, no como los ermitaños, escabullidos por alguna debilidad, sino como aquellos grandes hombres solitarios, como Beethoven o Nietzsche. En sus ramas más altas susurra el mundo, sus raíces descansan en el infinito sin perderse en él, luchan con todas las fuerzas de su vida para una sola cosa: cumplir consigo mismo de acuerdo a sus propias leyes, construir su propia forma, representarse a sí mismo, acabadamente.
Nada es más sagrado, nada más ejemplar que un árbol fuerte y hermoso. Cuando después de cortado revela al sol su herida desnuda, se puede leer en ella su historia entera en la escritura luminosa inscripta en el disco de su tronco: en los anillos de sus años y en las cicatrices están todas las luchas, todos los sufrimientos y enfermedades, todas las felicidades y prosperidades permanecen verazmente escritas; los años estrechos y los años pródigos, los ataques resistidos, las tormentas soportadas. Y cualquier muchacho de una granja sabe que la madera más noble y dura es la que presenta los anillos más estrechos, que alto en las montañas y en peligro constante crece el árbol ideal, el más fuerte, el indestructible.
Los árboles son santuarios. Aquel que sepa hablar con ellos y escucharlos puede aprender esa verdad. No predican preceptos ni conocimientos, predican sin ser disuadidos por las circunstancias, la vieja ley de la vida.
Un árbol dice: ‘Una semilla llevo escondida dentro de mí, una chispa, un pensamiento: Soy vida desde una eterna vida. La tentativa y el riesgo que la madre eterna se atrevió conmigo son únicos, únicos la forma y venas de mi piel, únicos el pequeño jugar de las hojas y la más pequeña cicatriz en la corteza. Fui hecho para formar y revelar lo eterno en esos pequeños y especiales detalles’.
Un árbol dice: ‘Mi fuerza es la confianza. No sé nada sobre mis padres, nada sobre los miles de hijos que cada año surgen de mí. Sobrellevo el secreto de mi semilla hasta el final y nada más me preocupa. Confío que Dios está en mí. Confío que mi trabajo es santo. Yo vivo desde ésta confianza’.
Cuando somos golpeados y no podemos sostener más la vida, tiene entonces el árbol algo que decirnos: ‘Permanece quieto, permanece quieto... ¡Mírame! La vida no es fácil, la vida no es difícil. El hogar no está aquí ni allá. El hogar está dentro de uno o en ninguna parte’.
Un anhelo de vagar desgarra mi corazón cuando escucho el susurro de los árboles al atardecer. Si los escuchamos en silencio durante largo tiempo, el anhelo revela su médula, sin significado. No es tanto escapar de un sufrimiento, aunque así lo parezca. Es el recuerdo del hogar, por el recuerdo de la madre, por una nueva metáfora de la vida. Cada paso es un nacimiento que me lleva al hogar, cada paso una muerte, cada tumba una madre.
Así, los árboles murmuran al atardecer, cuando estamos inquietos, enfrentados a nuestros pensamientos inmaduros. Los pensamientos de los árboles son largos, su respirar también largo y descansado, así como sus vidas son más largas que las nuestras. Son más sabios que nosotros en tanto no los escuchemos. Pero hemos aprendido a hacerlo, entonces la brevedad, y rapidez y ese pueril apresuramiento de nuestros pensamientos logran una alegría incomparable. Quién ha aprendido a escucharlos no deseará más ser uno de ellos. No querrá ser más que lo que es. Esto es el hogar. Esto la felicidad”.
Del libro "Vagando, notas y esbozos" - Hermann Hesse (traducción propia, del inglés).